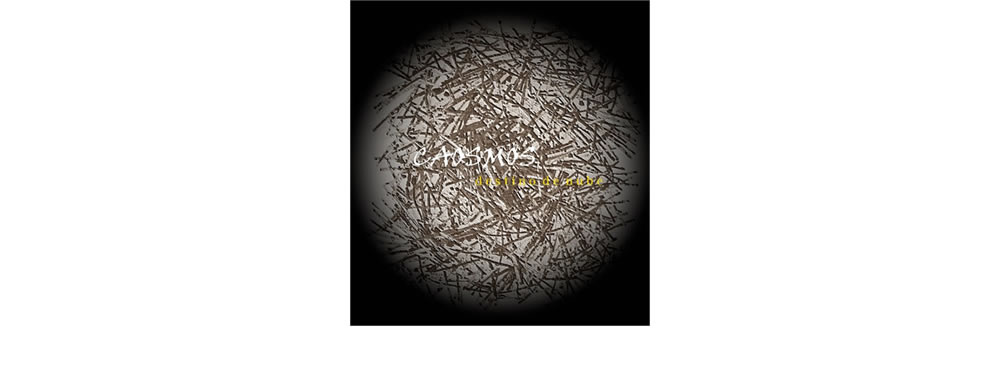
Solo la exhibición atestigua el valor, anulando por completo la peculiaridad de las cosas y haciendo sospechoso todo lo que no se somete a esa visibilidad
En un sistema que se empeña en no reconocer el suceso extraño o inesperado, que no acoge la diferencia, no da lugar al evento y el hombre acaba convertido en un engranaje deshumanizado y replicado hasta el infinito. Las cosas se apagan de tan cercanas, de tan mostradas, y pierden el misterio de lo oculto, lo inaccesible, lo recóndito, lo impenetrable
La sociedad habla a través de un grito colectivo, se recuesta sobre la opinión dejándola convenientemente intacta contribuyendo a reforzar la uniformidad y el unísono sobre el que se asienta. Faltan los susurros, la vacilación, la diferencia. Falta el reconocimiento a la alteridad. Falta la sombra
El alma no existe porque lo invisible en este paraíso artificial no tiene valor
Y se transita la ciudad con ese mismo espíritu aún ante la amenaza de ser nivelado y manipulado por un paradigma a la vez económico, profesional y social que intensifica la vida racional y la hace indiferente a toda realidad individual, esgrimiendo el dinero – el supremo igualador - como un escudo que acentúa el valor de intercambio que todo lo nivela y que roe sin remedio el alma de todas las cosas haciendo hincapié en la cantidad, el cálculo y el rendimiento personal con la mirada únicamente puesta en el mercado, volviéndose insensible a la diversidad, a la individualidad
Y se vive la ciudad a través de ese discurso, el hombre se ve convertido en un pequeño engranaje de una mega organización de objetos y poderes que poco a poco invaden su vida, una organización que desecha todo contenido personal
La vida se le vuelve al individuo infinitamente “fácil”, pues de todas partes se le ofrecen incitaciones, estímulos, ocasiones de colmar el tiempo y la conciencia, que lo arrastran en su corriente al grado de dispensarlo de tener que nadar por sí mismo
Este vademecum del ciudadano contemporáneo emblema sofoca los rasgos verdaderamente individuales y distintivos que necesitan de un esfuerzo extremo para no desaparecer. La consecuencia es la hipertrofia de la cultura individual que la ciudad alberga como discurso ya que la ciudad no solo es pensada sino narrada
Una clave para tratar de recuperar lo perdido sería observar la ciudad a contrapelo, no a partir de aquello mismo que consagra como verdadero, un pensar sensible que limpie la retina y trate de ver la extrañeza de lo otro donde todo conserva una intensidad originaria. Es el asombro el que nos pone en relación con aquello que no vemos y no la costumbre estéril de repasar lo conocido
La ciudad debería ser nuestro pequeño mundo, un compromiso, una invención de sentido, una “introducción de sentido”, no un obligado hastío. Debería haber en todos una necesidad de aventurarse por sendas de riesgo, de mirar donde no se mira
Hay otros modos, otros gestos, otra posibilidad de ver la ciudad antes de que nos asalte el último producto de moda que la convierta solo en vidriera, una meca bastarda de valores cambiados de signo, la muerte del instante
Para conocer una ciudad hay que perderse en ella decía Benjamin, pensando las grietas, reflexionando las fisuras, persiguiendo los reservorios que aún pueden dispensar sentido. Recorrerla en reversa, recuperar voces, aquello que cayó en el olvido, los fragmentos eclipsados por el consumo.
Es el flâneur, ese caminante urbano, topógrafo del aura de la ciudad quien por un empoderamiento de la mirada la intuye, la deconstruye y la vuelve a construir.
Sus ojos acusan una conciencia social profunda en torno de los gestos de los transeúntes y de la ciudad y ponen de relieve la desaparición de las huellas del individuo dentro de los grupos urbanos, la fatal consecuencia de la alienación de la vida social.
El flâneur sigue en la actualidad deambulando siempre dispuesto a asirse a lo singular de los tiempos propios en un ejercicio refrescante y personal tratando de reconstruir la conciencia epocal, descubriendo y desocultando la ciudad en el espacio de coordenadas y “desordenadas” del urbanismo postmoderno. El flaneur encuentra en la ciudad un lugar de inclusión y a la vez de exclusión, un espacio donde cobijarse anónimamente para observar y a la vez lograr la posibilidad de mezclarse en el movimiento urbano ya que en su errancia de incógnito necesita de los otros para seguir siendo pero, al mismo tiempo, defenderse de una excesiva influencia que lo sume y lo aleje de su elegida soledad
Este observador, este flâneurr, el de ayer, el de hoy y el de siempre habita las fisuras de la gran ciudad, obtura y excava el olvido y defiende su intimidad ejerciendo el libre arbitrio de su propia vida, su derecho al secreto y a la intimidad
2016